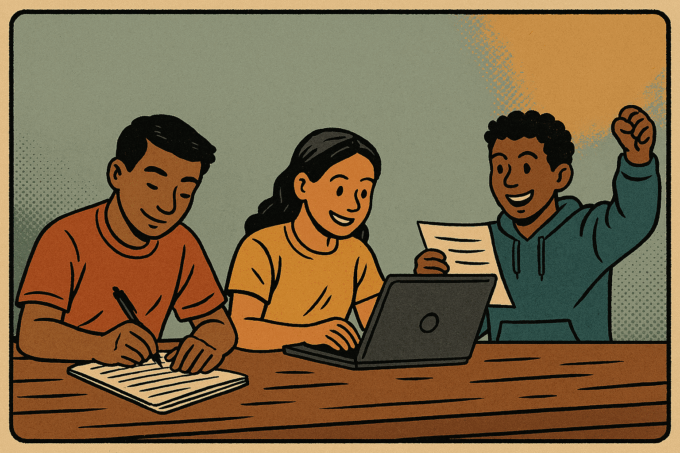La dictadura sandinista de Ortega y Murillo ha cruzado una nueva línea: el 16 de mayo de 2025, impuso una reforma constitucional que convierte la desnacionalización en política de Estado. Bajo el disfraz de “lealtad a la patria”, el régimen ha institucionalizado el castigo colectivo, borrando legal, política y económicamente a miles de nicaragüenses.
Bajo el discurso de una supuesta “lealtad a la patria”, el régimen ha institucionalizado la desnacionalización como una forma sistemática de represión política al reformar los artículos 23 y 25 de la Constitución. Ya no se conforma con perseguir, encarcelar o forzar al exilio a quienes disienten, sino que ahora los despoja de su identidad legal, los convierte en apátridas y rompe todo vínculo jurídico con su país.
Esta reforma, lejos de ser un simple acto administrativo, constituye un ataque directo al Estado de derecho. Fue impuesta sin debate público, sin consulta ciudadana y mediante un procedimiento viciado, dirigido por un gobierno ilegítimo que opera bajo una constitución desnaturalizada. Además, representa una violación abierta de tratados internacionales que garantizan el derecho a la nacionalidad y la protección contra la apatridia, lo que agrava aún más su carácter autoritario y criminal.
Desde el punto de vista jurídico, la reforma vulnera principios fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Las personas afectadas no tienen derecho a apelar ni a ser escuchadas, lo que evidencia la inexistencia de garantías legales en un país donde la ley se ha convertido en un instrumento de persecución. Esta medida revive y perfecciona prácticas del sandinismo de los años 80, cuando la revolución se erigía como fuente de derecho por encima de cualquier norma o tratado.
La reforma incluye una excepción reveladora: permite conservar la doble nacionalidad únicamente a ciudadanos centroamericanos. Esta cláusula, lejos de ser un gesto de integración regional, responde a una lógica perversa del régimen: la venta de asilos políticos como negocio. Ya hemos visto cómo expresidentes centroamericanos, acusados de corrupción, encuentran en Nicaragua un refugio cómodo y una nueva plataforma política. El caso de Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, es paradigmático: tras ser condenado por corrupción, recibió la nacionalidad nicaragüense y ha hecho vida política bajo la protección del régimen. Ser un disoluto exmandatario centroamericano parece tener un valor añadido: acceso a una nueva ciudadanía y a la impunidad.
Pero el impacto no se limita al ámbito legal. En términos políticos, esta reforma cierra definitivamente el espacio democrático. Los exiliados que han adquirido otra ciudadanía —ya sea en España, Estados Unidos u otros países— no solo pierden su derecho a regresar, sino también la posibilidad de votar, postularse o participar en la vida pública. El régimen busca borrar a toda una generación de oposición, blindándose ante cualquier intento de alternancia o retorno del exilio.
A esto se suma una dimensión económica profundamente alarmante. El Estado, necesitado de liquidez y sin acceso a financiamiento internacional, ha encontrado en esta reforma una vía para legalizar el saqueo. Miles de propiedades, cuentas bancarias, pensiones y bienes de los desnacionalizados pasarán a manos del Estado sin orden judicial ni compensación alguna. El número perpetuo del Registro de la Propiedad permitirá confiscar y transferir arbitrariamente estos activos, alimentando una nueva “piñata” que recuerda las confiscaciones masivas de los años 80, pero ahora con un barniz de legalidad.
El trasfondo es claro: el régimen necesita recursos para sostener su aparato represivo, y ha decidido obtenerlos a costa de quienes ya expulsó. Pensionados y cotizantes en el exterior podrían perder sus pensiones; migrantes económicos, que aún mantenían vínculos legales con Nicaragua, verán cómo se les arrebata todo derecho, incluso el de existir legalmente como ciudadanos. La estrategia es perversa: convertir a los exiliados en fuente de remesas, mientras se les niega el retorno y se les despoja de todo lo que dejaron atrás.
En este contexto, ya no resulta exagerado preguntarse si Nicaragua avanza hacia un modelo de aislamiento extremo, comparable al de Corea del Norte. La militarización de las fronteras, la segregación interna y el cierre progresivo del país no son escenarios distantes, sino pasos coherentes dentro de una estrategia de control absoluto, similar a la que se ha implementado en regímenes autoritarios como el chino.
Ante esta deriva, la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Urge activar mecanismos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no solo para denunciar estos crímenes, sino también para proteger a quienes han sido despojados de su nacionalidad, sus derechos y su seguridad jurídica. Asimismo, es fundamental que los países donde residen nicaragüenses en calidad de migrantes, refugiados, asilados o bajo otras figuras de protección migratoria, reconozcan la gravedad de esta “muerte civil” impuesta por el régimen y actúen con solidaridad. Brindarles estabilidad legal y respaldo humanitario no solo aliviaría su incertidumbre, sino que también enviaría un mensaje claro contra la impunidad y el autoritarismo.
Ortega y Murillo no están gobernando: están saqueando, castigando y borrando. Esta reforma no solo elimina la nacionalidad; rompe el vínculo entre miles de personas y su tierra, legaliza el despojo y consagra el destierro como política de Estado. Es la prueba definitiva de que Nicaragua está bajo un estado totalitario que no solo persigue, sino que también borra vidas y nombres.
El autor es Ingeniero, con estudio en Derecho, Máster en Resolución de Conflictos y Paz y Director del Instituto para la Paz y el Desarrollo ipades